Antes de que el navío de mis esperanzas naufrague una vez más al colisionar contra las adustas rocas de la realidad, debo solicitaros que, cortando por un momento la yugular al malhumorado escepticismo de torva mirada, concedáis a mi pluma la magnánima licencia no ya de escribir sobre Dios como si este existiera, sino incluso de hacerlo como si no lo hubiese matado ya unas treinta veces en las páginas precedentes. Os aclararé de antemano que, si esperáis que por tal indulgencia os dé solícitamente las gracias, podéis ya mismo cerrar este volumen de blasfemias y marcharos de aquí secando de vuestros rostros el certero salivazo del desprecio: os he visto por milenios enteros dar pábulo, crédula y acríticamente, a las más delirantes historias bíblicas como para que ahora os queráis venir a hacer los exigentes conmigo. Mas no es de esto de lo que deseaba escribir hoy en mi diario, sino del resonante caso policial, que conmovió a la prensa y, por consiguiente, a las siempre dóciles y mudables mareas humanas, en torno al atroz y sangriento asesinato de aquel que en el lejano inicio de los tiempos se arrogó para sí mismo el indisputable título de Creador del universo. Pero será mejor que comience mi crónica por el principio, remontando para ello, con grises alas agujereadas por la voracidad de malsanas polillas aquerónticas, el tortuoso curso de mi memoria hasta sus orígenes más remotos.
Cierta vez, mientras transitaba yo aún inocentemente y entre tropiezos por los luminosos senderos del florido jardín de mi infancia, un anciano de grave aspecto y severos anteojos admonitorios se me acercó, vomitado del oscuro portal de una difusa parroquia hacia las tierras soleadas en las que yo me recreaba, y, tras censurar con firmeza las tempranas fechorías a las que mi ánimo se entregaba con visible fruición, me advirtió que ninguno de mis desmanes quedaría libre de castigo, puesto que Dios observaba insomnemente todas nuestras acciones y examinaba con insobornable minuciosidad cada uno de nuestros más íntimos pensamientos, como un viejo voyeur. No bien escuché tales reconvenciones, decidí asesinar cuanto antes a esa fisgona deidad que con tan alevoso desparpajo intrusaba nuestras conciencias y monitoreaba nuestro trajinar por este mundo: necesitaba un poco de privacidad. Además tenía planeado perpetrar un gran número de delitos en mi madurez, razón por la cual no habría sido muy prudente de mi parte dejar con vida a semejante testigo ocular. Para decirlo en pocas palabras, las atribuciones plenipotenciarias que, según me avisaban, Dios se había otorgado a sí mismo al insuflar la vida en sus criaturas dábanse de bruces contra mi celoso sentido de la libertad; y más aún si sopesaba la idea de que mis crímenes terminasen siendo algún día juzgados por un ser a todas luces casi igual de criminal que yo: ¿con qué derecho? Deberían haberme preguntado de antemano si estaba o no de acuerdo con nacer en un mundo regido por reglas de juego tan arbitrarias y despóticas. ¡No, no, no y no! ¿Quién firmó en mi nombre que las cosas podían ser así? Permitidme examinar el contrato. ¿Es decir que me crearon y me dieron mi supuesto libre albedrío tan sólo para espiar luego, a hurtadillas, todo lo que pienso y condenarme al Infierno por ideas circunscriptas a mi ámbito privado? ¿Y a eso lo llaman un acto de amor? ¡Perversa trampa! Cuando un humano, tras mucho meditarlo y someter a evaluación los pros y los contras, toma la sabia determinación de celebrar un pacto satánico, ofreciendo en venta su alma a cambio de algún codiciado don, el mensajero diabólico que se le presenta pone a su disposición un documento claramente legible que el peticionario, tras haberlo desmenuzado concienzudamente en cada una de sus numerosas cláusulas y haber expresado su conformidad con todas ellas, procede a firmar con su sangre. ¡Pero aquí no había nada de nada! ¡Ni papel, ni signaturas, ni sellos, ni acuerdo alguno entre las partes! ¿Cuándo solicitaron mi permiso para instalar una cámara de seguridad en los sagrados recintos interiores de mi cerebro? ¿Cuándo explicité aquiescencia alguna para dejarme palpar regularmente de ideas? ¿Por qué debo soportar este fantasmagórico totalitarismo ético en el que cada uno de mis pasajeros desvaríos es inescrupulosamente viviseccionado por el quirúrgico escalpelo ocular de un completo Desconocido? Y si yo quiero ver lo que piensa y hace Dios, ¿por qué no puedo? ¿Dónde está la reciprocidad? ¿No tendría Él que darnos el ejemplo? ¿Qué tiene que esconder? ¡Es injusto! A mayor poder deben corresponder mayores obligaciones: ¿por qué no nos rinde Él cuentas de sus actos a nosotros? ¿Por qué es mi mente y no la suya la que está sujeta a una póstuma autopsia moral? Hubiesen aclarado desde el vamos que era sólo en comodato que se me otorgaba el temporal usufructo de mi libertad cerebral: me dan las neuronas pero, si no las uso como Dios dispone, me castigan. Inflamado ante tamaña estafa, decidí pasar un año entero de mi niñez con la mente en blanco, postrado en mi lecho de raso, exánime, sumido en un estado vegetativo voluntario que llenaba de estupor a mis mayores y de perplejidad a los médicos, abrigando la esperanza de que con el tiempo el Supremo se aburriera y dejara de mirar mi canal; pero nada: al cabo de un año aún podía sentir sus ojos ahí, posados ceñudamente sobre el enrevesado laberinto de mis infames proyectos. Los siguientes meses los consagré al acabado estudio de la flauta de Hermes y de los más recónditos secretos del arte de la música, pero ninguna melodía dórica, frigia, mixolidia o en cualquier otro modo se mostró capaz de sumir en el sueño a ese Argos Panoptes moral y de poner así un fin siquiera momentáneo a su perpetua vigilancia. No había caso: ese topo huraño y recalcitrante seguía hurgando inquisitorialmente en mi conciencia, amparado en un diabólico derecho que se había conferido a sí mismo de manera unilateral y al que yo debía someterme, con resignación, en virtud de no sabía bien qué clase de obligación contractual adquirida compulsivamente durante mi involuntario nacimiento. De modo que quedó así tomada en mi interior la inamovible resolución de asesinar de una vez para siempre a ese indiscreto Voyeur del mundo humano, que desde lo alto de su nubosa atalaya empírea nos enfocaba sin cesar con su intrusivo telescopio. Me aboqué entonces de lleno a la detenida y sistemática planificación de ese crimen portentoso, que debía ser lo suficientemente perfecto como para garantizarme una sempiterna impunidad. Haciéndome el que cavilaba sobre cosas sanas y edificantes, diseñé un intrincado código de pensamiento cifrado mediante el cual todas las ideas que pasaban por mi cabeza significaban algo completamente distinto, de tal manera que para el observador casual e incauto yo aparentaba meditar en ofrendas y en actos de amor y de paz cuando en realidad me hallaba entregado a la maduración de satánicos planes de destrucción y matanza. Merced a ese hábil ardid de fingimiento, los diversos detalles del futuro deicidio fueron minuciosa y trabajosamente pergeñados, durante incontables noches en vela en las que la fatiga de alas de murciélago y el tiempo de alas de cuervo horadaban mis huesos con inclemencia, sin que aquel abominable Ojo sin párpado atinase a sospechar demasiado. Y fue de ese modo que, en una gélida noche invernal en la que el vapor ascendía de las bocas de tormenta y los roedores corrían presurosos a un lado de los cordones de vereda, consumé imprevistamente, en los oscuros pliegues de sombras de un callejón sin salida, un pequeño crimen a fuer de señuelo. No bien las entrometidas narices de ese depravado Manoseador de conciencias ajenas asomaron, como siempre, sobre mi psiquis recientemente culpable, husmeando el aroma del delito para tomar en su cuaderno de la vida inmediata nota de aquella flagrante mala acción, no bien esa ciclópea pupila intrusa despuntó como la aurora sobre los tempestuosos piélagos de mi espíritu criminal, tomé a Dios por sus barbas entrecanas, le arranqué de una buena vez con mi cuchilla su funesto ojo acosador, artífice de toda su omnisciencia insoportable, y lo apuñalé innumerables veces en medio de una furia poco menos que vesánica. El hedor de la sangre divina purificó de inmediato, como aire de montaña, mis consumidos pulmones, y el deleite de una libertad verdadera comenzó a embriagar mis sentidos con celeridad: ya nadie podría volver a leer en los rugosos lóbulos de mi cerebro, como si fuera sobre un claro pergamino, las vastos trazos de mi maldad inigualable. Al día siguiente, los asustados vecinos del callejón descubrieron la carnicería, espantosa mutilación espiritual que no tardó en opacar a todas las demás crónicas policiales del momento. Los periodistas urdían las hipótesis más descabelladas y la opinión pública se dejaba arrastrar mansamente de un lado a otro como molesta pelusa de plátanos portada por el viento. No había ninguna huella, ningún testigo, nada, absolutamente nada para dar con el asesino del Creador. Nada salvo por una simple pista: ningún humano jamás podría haber llevado a cabo una acción semejante. Con ese simple indicio obrando en poder del investigador del caso, mi impunidad comenzaba a correr peligro. No tardó el fiscal a cargo, así pues, en obtener una orden judicial de allanamiento para irrumpir en mi morada. Pudo, de ese modo, encontrar en mi freezer el brazo derecho del Señor, algo roído ya por mis famélicas mandíbulas. Fui detenido en el acto y se inició sin demora el proceso criminal en mi contra, pero por un tecnicismo legal pronto quedé en completa libertad: la humanidad había olvidado legislar que Dios pudiera ser considerado un sujeto de derecho. A los efectos de las leyes positivas amparadas por los códigos civil y penal de mi nación, yo era tan imputable como quien, sin previa orden judicial de desalojo, exorciza de su hogar a un fantasma. Culpable, sí, pero de un crimen que ningún jurista había atinado a prever a la hora de sancionar oportunas normas punitivas. Dejando atrás mi presidio, pues, retorné al mundo de los hombres, pero el panorama que se alzó entonces ante mi mirada me llenó de inefable consternación: obliterado por mi mano el Vigía que escudriñaba nuestras conciencias desde su celeste panóptico, la raza humana se retorcía ahora presa de locos deseos de ser observada y juzgada por alguien. Acaso la ausencia del Sumo Espectador la empujaba a sentirse sola, desamparada, insignificante, vacía... lo cierto es que allí estaban todos los miembros de su especie exponiéndose a toda hora en ámbitos electrónicos, vendiéndose como productos en ubicuos escaparates virtuales, narrando minuto a minuto todo lo que hacían con sus anodinas existencias y dejando ante los ojos del orbe registro escrito de todo cuanto por sus mentes pasaba. Pedían a gritos que el hombre, nuevo dios del mundo por lógica sucesión hereditaria, los observase en todo momento como lo hacía antaño su Padre, y que juzgase además cada uno de sus pensamientos y actos. Necesitaban sentirse constantemente acechados, ofrendar todos los secretos de su intimidad a algún público o estamento superior que los aprobase o condenase. El poeta romántico escribía sobre sí mismo e introducía el subjetivismo en el arte; el mercader plagaba las ciudades de cámaras que, con la excusa de prevenir el delito, guardasen constancia de cada movimiento humano; el adolescente, seducido por los sonajeros de una fama transitoria y carente de mérito alguno, participaba con gusto en programas que lo filmasen durante las veinticuatro horas; el insignificante posaba la lupa de un millón de diapositivas sobre su costosa cena y su turístico viaje; y el ama de casa, atemorizada por la latente amenaza terrorista agitada por los medios, mostraba su aquiescencia a que el gobierno de turno interceptase sus frívolas comunicaciones. Muerto aquel Centinela que montaba infatigable guardia sobre todas las actividades y pensamientos terrenos, el hombre precisaba desesperadamente reemplazarlo por alguna instancia semejante, por algún otro voyeur permanente que le sirviese para dar algún tipo de sentido a todas sus microscópicas acciones, perdidas en la ciega inmensidad cósmica de un frío e impávido universo, y que le permitiese así creer en la falacia de que su vida no era intrascendente por completo. Tal era, después de todo, la esperable consecuencia de descubrir que habíamos quedado profundamente solos en medio de la nada. En un mundo en el que quien no era mirado no existía, el sacrificio de la privacidad era un precio que todo individuo parecía dispuesto a pagar. ¿Y acaso no es también este infernal manuscrito, que mi pluma garrapatea sin descanso hasta el despuntar de cada aurora y en el que confieso tanto mis crímenes como las angustias que consumen mi mente, una muestra más de esa imperiosa necesidad de visibilidad que nos aqueja como una tortura a quienes ya no tenemos ningún Dios vigilándonos en lo alto?
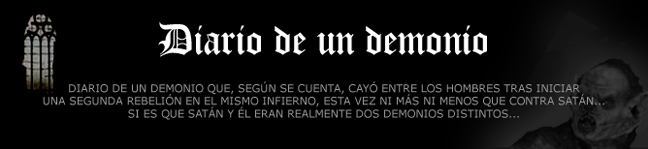



3 comentarios:
Reescritura completa de Sombras de un dios muerto, esta estrofa es ilustrada por El ojo celeste, una de las extrañas pinturas bíblicas de la contemporánea artista búlgara Daniela Mateeva.
E. lejano ser de las encumbradas montañas, ambos pasajes de su diario son intemporales, inspirados por los pútridos reflejos de la humanidad en el ocaso, ora en el alba. Espero no desaparezcan de esta nueva faz (Internet), pues cada que mi conciencia no esta nublada por la monotonía humana, paso a leer ( recordar y reflexionar) las situaciones a las que también eh llegado, mas tarde que temprano, y que están plasmadas en esta oscura bitácora. Soy aquel ultimo intruso del Capitulo "Reflejos de un alma demoníaca", desde las remotas montañas de Colombia. Llegara algún día este diario impreso hasta aquí? o puedo tomarme el profano atrevimiento de guardar estas crónicas en otro medio?, para que cuando llegue el día de retirarme de este mundo mágico e ilusorio que es para mi el internet, pueda tener de nuevo la oportunidad de deleitarme con tan abismal y mefistofélica prosa?. Espero la sentencia de tan temeraria e insolente petición.
Como he comentado un par de estrofas atrás, todo el lento proceso de corrección, reescritura y compleción al que este oscuro pergamino está siendo sometido obedece a mi firme propósito de darle unidad como libro y editarlo en papel en un futuro próximo, proyecto que, sin embargo, no considero óbice para que los actuales lectores dispongan de estas letras virtuales como les venga en gana. Con todo, aconsejo preferentemente aguardar a que el tallado último de estas estrofas haya tocado a su fin, pues no son pocas las imperfecciones que aún requieren del afanoso trabajo del cincel. Una vez que la obra haya alcanzado su óptimo punto de madurez a mis ojos, podrá usted disponer sin duda de un ejemplar en las frías cumbres de sus tierras lejanas. Lo saludo.
Publicar un comentario
Casi todo comentario de los asombrados lectores ocasionales será tan bienvenido cuanto censurado: no es infrecuente entre los demonios amar el silencio. Sin embargo, cualquier planteo de guerra o disputa ideológica por parte de hombres o ángeles será atendido con gusto, siempre y cuando cumpla con el insoslayable requisito de no estar redactado en lenguaje adolescente y no incluir términos que parezcan vulgares y mundanos a los jerárquicos ojos de un demonio.